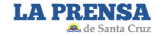El lunes 30 de junio, dos hombres irrumpieron en el reconocido comercio Búnker Autoservicio, saquearon la caja y, como si no bastara, se metieron en la vivienda contigua armados con cuchillos. “¡Justicia! ¡Estos tienen que estar presos!”, clamó la familia dueña del local mientras veía cómo su seguridad y su hogar eran pisoteados en cuestión de minutos.
Horas después, la Policía los detuvo. Pero antes de que terminara el día siguiente, la Justicia ya los había liberado. Fue la chispa que encendió una furia acumulada: los comerciantes, hartos de ver cómo cada causa se evapora en los tribunales, salieron a buscarlos. El desenlace fue trágico: uno de los ladrones terminó apuñalado y el otro resultó herido de bala.
No fue justicia; fue desesperación. Cuando los juzgados abren la puerta y dejan salir a los mismos de siempre, todo el esfuerzo policial se desarma en un suspiro y la bronca se convierte en caos.
La paciencia de Puerto Deseado se agotó. Persianas que se bajan antes de la caída del sol, familias encerradas, veredas desiertas. El miedo dejó de ser una sensación para convertirse en una forma de vida. Y lo más peligroso: crece la certeza de que nadie va a hacer nada.
La Policía investiga, allana y detiene. Pero las causas se duermen, las audiencias se suspenden y las excarcelaciones se firman como un trámite. La Justicia, lejos de frenar el delito, se ha convertido en un salvoconducto para quienes lo cometen.
Esto no es un pedido de mano dura. Es un reclamo elemental: que la ley se cumpla, que quien roba o ataca enfrente las consecuencias. Porque si la Justicia sigue ausente, cada vecino va a creer que está solo. Y cuando eso pase, lo que llega no es orden: es tragedia.
Hoy hay dos heridos. Mañana puede haber un muerto.
Cada fallo que no se firma, cada causa que se estanca y cada delincuente que se libera… también lleva su parte de culpa.