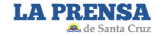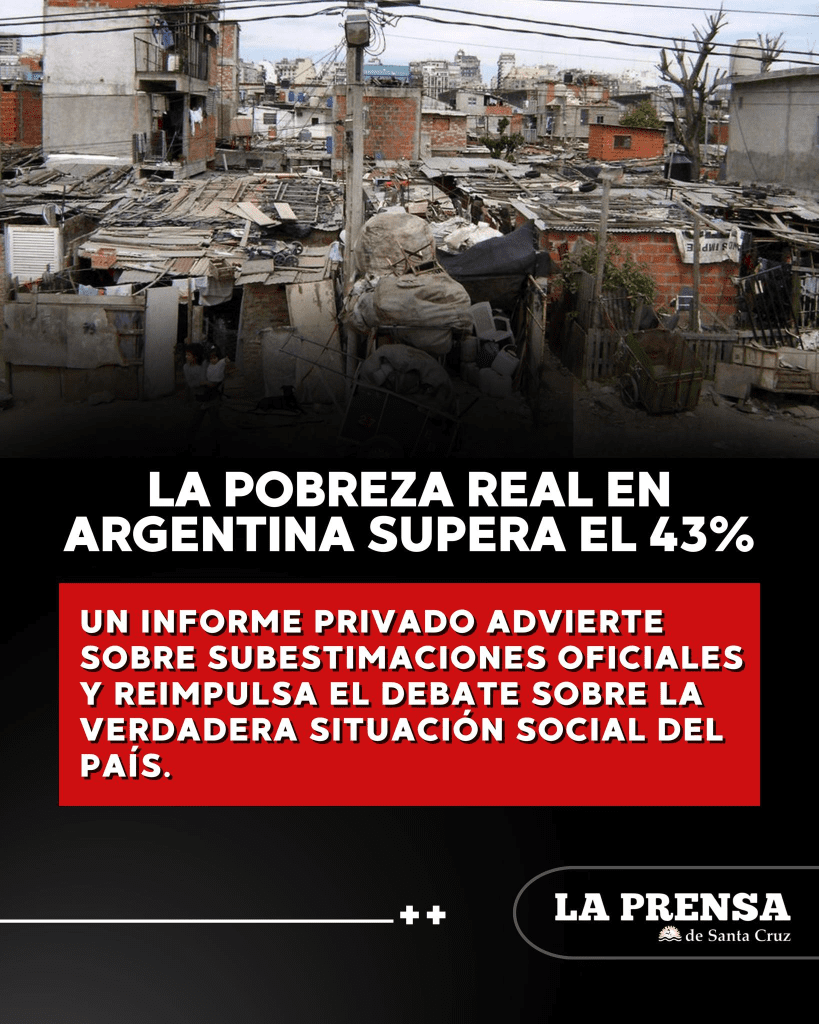Un informe privado advierte sobre subestimaciones oficiales y reimpulsa el debate sobre la verdadera situación social del país.
Un reciente estudio de la consultora Equilibra sacude el discurso institucional al afirmar que la pobreza real en Argentina —corregida por subdeclaración de ingresos y actualización de la Canasta Básica Total (CBT)— supera el 43 %. Este dato, mucho más elevado que el oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), pone en evidencia diferenciales metodológicas con impacto directo en la comprensión de la crisis social y en la efectividad de las políticas públicas.
El estudio corresponde al semestre octubre 2024–marzo 2025 y estima una incidencia de pobreza del 43,3% de la población urbana, frente al 34,7% reportado como cifra oficial. Esa brecha de casi 8,6 puntos porcentuales no es insignificante: equipara la pobreza «real» con los niveles observados durante los últimos meses del gobierno anterior, cuando también rondaba el 43%.
El principal motivo, según Equilibra, es que el INDEC todavía basa su línea de pobreza en ponderadores de gasto de la ENCUESTA Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, que ya no reflejan los actuales patrones de consumo ni los precios relativos. Además, advierten que la subdeclaración de ingresos —común en encuestas periódicas, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)— puede distorsionar fuertemente la estimación de pobreza. Al actualizar la CBT con bases más recientes (lo fueron los datos de ENGHo 2017/18) y corregir la subdeclaración, la línea de pobreza cobra más realismo.
El contraste entre la nueva estimación y la oficial es significativo y tiene consecuencias políticas. Según Equilibra, la disminución reportada en la pobreza durante el último año y medio es en realidad menor a la difundida por el Estado. La aparente mejora podría explicar más una cuestión estadística que una mejora real en las condiciones de vida.
Por su parte, el gobierno presenta otro cuadro más optimista. Según datos del Ministerio de Capital Humano, la pobreza se situó en 31,7 % durante el primer trimestre de 2025, una baja considerable respecto al mismo período del año anterior; esa caída se atribuye sobre todo al aumento del ingreso real per cápita y una distribución más igualitaria del ingreso . Este dato redunda en que la indigencia también tendría una baja sensible, al 7,3%, en el mismo período.
Proyecciones privadas, como las de la consultora LCG y el Nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), coinciden con esta tendencia a la baja y estiman una pobreza del 31,6 % en el primer semestre de 2025 . Estas cifras representan una mejora estructural importante, aunque las diferencias metodológicas entre las fuentes complican la comparación directa.
El INDEC, por su parte, informó que la pobreza del segundo semestre de 2024 fue del 38,1%, cuando en el primer semestre había alcanzado el 52,9%. El próximo informe oficial está previsto para septiembre de 2025, cuando se conocerán los datos consolidados del primer semestre del año.
En este contexto de cifras dispares, la UNICEF aporta una perspectiva adicional: según un informe reciente, la pobreza crónica proyectada para el primer semestre de 2025 sería del 10,2 % en niños, niñas y adolescentes (NNyA), y la pobreza crónica extrema del 2,3%. Sin embargo, también advierte que casi la mitad de los NNyA —un 47,8%— se encontraría en pobreza monetaria, y cerca del 9,6% en pobreza extrema.
Más allá de los números, lo que subyace es una fuerte tensión metodológica: ¿qué dato refleja mejor la realidad? Si bien los registros oficiales muestran una mejoría, los ajustes propuestos por consultoras y organismos con metodología más actualizada muestran que buena parte de esa recuperación podría responder más a efectos estadísticos que a mejoras distributivas reales. El riesgo: diseñar políticas públicas con diagnósticos sesgados podría comprometer su eficacia, especialmente cuando en juego están millones de personas en situación de vulnerabilidad.
No menor resulta el efecto político: un dato de pobreza del 31% puede simbolizar una recuperación y un éxito económico; en cambio, una cifra realista por encima del 43% revela la persistencia de una emergencia social urgente, que no puede priorizarse solo como una estadística, sino como una crisis de derechos humanos.
En definitiva, estos informes reavivan un viejo reclamo: Argentina necesita modernizar la forma de medir la pobreza. El uso de ponderadores actualizados, la revisión de la CBT con más frecuencia y ajustes para captar la subdeclaración son herramientas necesarias para contar con datos creíbles y útiles, según especialistas internacionales.
Si bien hay indicios de mejoría —como la desaceleración inflacionaria, el incremento gradual del ingreso real, la caída de la indigencia y los primeros signos del auge de empleo privado—, aún existen tensiones estructurales. Esto es especialmente relevante para grupos como la infancia, los adultos mayores o las mujeres, sectores que tienden a estar sobrerrepresentados entre los pobres. Por ejemplo, en Argentina más de 7 de cada 10 personas en los estratos de menor ingreso son mujeres, y ese fenómeno responde tanto a desigualdades laborales como al sobretrabajo doméstico no remunerado.
Argentina se encuentra en un momento clave: con cierta estabilidad económica, hay una oportunidad real para traducir esa mejora macro en equidad social, siempre y cuando las políticas públicas estén fundadas en mediciones robustas y actualizadas. No se trata de discursos triunfalistas ni de optimismos simplistas; se trata de comprometer la función pública con la verdad estadística, para que el diseño de políticas realmente abarque a quienes más lo necesitan.
En definitiva, el diagnóstico coincide en reconocer una tendencia positiva, pero difiere en su intensidad. Mientras el gobierno y algunas consultoras prevén una pobreza reducida a poco más del 30%, Estimaciones más rigurosas alertan que la realidad sigue acercada al 43%. Esa diferencia no es un error técnico: es una discrepancia con consecuencias concretas. Y en un país que tantas veces ha tenido confianza y datos cruzados como factores decisivos, conviene optar por la prudencia, la transparencia y una política social construida sobre lo que realmente ocurre.