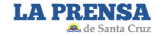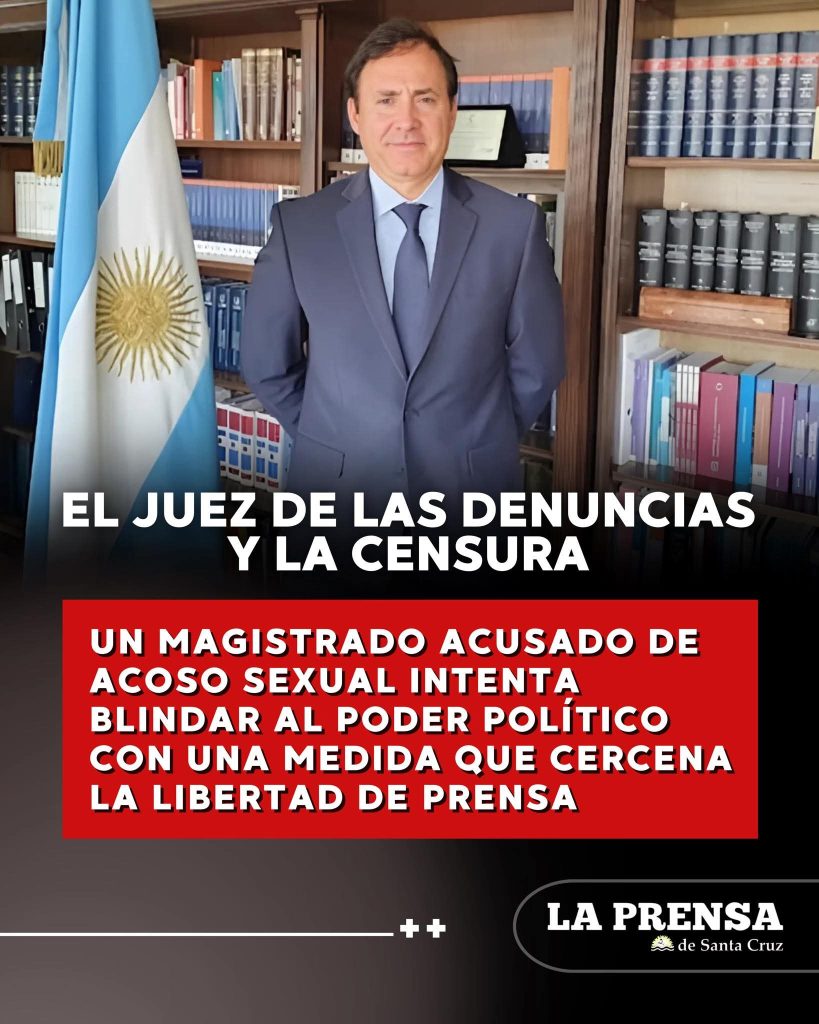La Justicia argentina vuelve a mostrar sus grietas: un magistrado acusado de acoso sexual intenta blindar al poder político con una medida que cercena la libertad de prensa
El episodio que estalló a comienzos de septiembre, cuando el juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, dejó al desnudo varias de las fragilidades más profundas del sistema institucional argentino. La medida, que en la superficie se presentaba como una cautelar destinada a proteger el “honor y la intimidad” de una funcionaria pública, se convirtió rápidamente en un símbolo de censura previa, un mecanismo siempre corrosivo para la democracia.
La Argentina ha tenido episodios de censura en tiempos de dictadura y en coyunturas de excepción, pero lo ocurrido hoy se enmarca en plena vigencia constitucional. La orden judicial no sólo apuntó contra medios tradicionales, sino también contra redes sociales, plataformas digitales y canales de comunicación independientes. En la práctica, significó intentar tapar con una resolución la circulación de información que ya estaba en la esfera pública y que involucraba presuntas maniobras de corrupción en la administración estatal.
El telón de fondo agrava el cuadro: el juez que firmó esa prohibición enfrenta al menos ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual contra empleadas de su propio juzgado. Es decir, un magistrado cuestionado por conductas de poder abusivas, que debería estar rindiendo cuentas ante un proceso disciplinario, es el que decide qué se puede publicar y qué no respecto de una de las figuras más influyentes del gobierno nacional.
La paradoja es brutal: quien está acusado de traspasar límites de la ley y de la ética, es el que dicta qué límites deben respetar los periodistas y ciudadanos en el derecho a informar y ser informados.
LA CORPORACIÓN JUDICIAL Y SU PROTECCIÓN
El caso expone, una vez más, la lógica de autopreservación que domina en buena parte del sistema judicial. Las denuncias contra Maraniello no son recientes. Varias empleadas habían relatado situaciones de acoso, hostigamiento y presiones que las obligaron a elegir entre callar o arriesgar su empleo. Algunas describieron encuentros no deseados, mensajes invasivos, tocamientos y hasta la obligación de sostener relaciones sexuales para evitar represalias. Otras hablaron de la degradación cotidiana, de los comentarios lascivos sobre su vestimenta, del hostigamiento psicológico que derivó en cuadros de angustia y medicación psiquiátrica.
El Consejo de la Magistratura ya había tomado nota de estos episodios y lo notificó para que realice su descargo. Sin embargo, lejos de quedar apartado de sus funciones, el juez siguió firmando resoluciones de alto impacto político. Esta continuidad revela un mecanismo perverso: mientras las denuncias se acumulan, la maquinaria corporativa de la Justicia retarda, diluye o minimiza los procesos de rendición de cuentas.
En ese marco, la decisión de prohibir la difusión de audios de una funcionaria con poder es un acto que trasciende lo jurídico. Se trata de un gesto político, aunque venga vestido de tecnicismo legal. Porque el mensaje implícito es claro: quien controla el expediente y maneja el sello puede proteger a quienes gobiernan, incluso cuando los cuestionamientos provienen de pruebas que circulan masivamente.
LA CENSURA COMO ARMA POLÍTICA
La resolución judicial representa un intento directo de censura previa. No hay eufemismo posible. En un país que garantiza constitucionalmente la libertad de expresión, que establece que nadie puede ser impedido de publicar lo que considere pertinente y que sólo admite responsabilidades posteriores si se afectan derechos de terceros, lo que hizo Maraniello es revertir ese orden.
Con su fallo, colocó a la Justicia por encima de la prensa y de la sociedad, asumiendo la facultad de decidir qué información es tolerable y cuál no. Es una pretensión que no sólo viola la letra de la Constitución, sino que socava la confianza pública en las instituciones.
Los efectos de la censura siempre son mayores que el hecho que la origina. Incluso si se admitiera que los audios fueron obtenidos ilegalmente, el debate que se abre es otro: ¿puede el interés público quedar subordinado a la voluntad de una funcionaria y la firma de un juez cuestionado? ¿No es, acaso, el derecho de la sociedad a conocer posibles maniobras de corrupción más fuerte que cualquier argumento de privacidad cuando se trata de recursos del Estado?
En democracias consolidadas, la regla es clara: lo que se intenta tapar suele multiplicarse. Y en Argentina no fue distinto. La orden de prohibición no impidió que los audios siguieran circulando por vías informales, pero sí generó un precedente inquietante: el poder judicial interviniendo como censor, convalidando el argumento de que el Estado puede decidir qué escucha y qué no escucha la ciudadanía.
EL CONTEXTO POLÍTICO
El momento elegido para este fallo tampoco es inocente. La prohibición se conoció a días de elecciones clave en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de las legislativas nacionales. Se trata de un calendario en el que el oficialismo busca consolidar poder parlamentario, en medio de un clima de descontento social, inflación persistente y cuestionamientos por políticas de ajuste.
La figura de Karina Milei es central en el engranaje político del presidente. No sólo es su hermana, sino su principal operadora, la encargada de las listas, de la estrategia electoral y de la articulación interna de la fuerza oficialista. Que aparezcan audios vinculándola con presuntas maniobras de corrupción erosiona directamente el discurso anticasta con el que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
En ese escenario, la medida judicial funciona como un dique de contención. Un dique precario, porque no logra frenar la circulación real de la información, pero sí marca la intención de blindar al poder frente a cualquier crítica.
La violencia política que rodea esta coyuntura, con ataques en actos de campaña y un clima de polarización creciente, refuerza la sensación de fragilidad institucional. Y la Justicia, en lugar de colocarse como un árbitro independiente, aparece aliada de los intereses del poder de turno.
UN JUEZ, MUCHAS SOMBRAS
El prontuario disciplinario de Maraniello es amplio. Además de las denuncias de acoso sexual, arrastra acusaciones por maltrato laboral, abuso de poder, uso indebido de recursos del Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público. En un expediente se lo señala por haber dilatado decisiones urgentes vinculadas a la salud de personas, poniendo en riesgo tratamientos médicos vitales.
La pregunta es inevitable: ¿cómo alguien con semejante historial puede seguir administrando justicia en casos sensibles? La respuesta no es jurídica, es política. Porque la Justicia argentina se mueve muchas veces bajo un manto de impunidad interna que le permite a sus integrantes sostenerse pese a denuncias graves.
El problema no es solo Maraniello. Es el sistema que permite que jueces denunciados continúen dictando fallos, que la protección corporativa pese más que la ética y que el costo social de sus decisiones recaiga siempre sobre los ciudadanos.
DEMOCRACIA EN PELIGRO
El episodio trasciende a un juez, una funcionaria y un gobierno. Lo que está en juego es el equilibrio mismo de la democracia argentina. Cuando la prensa es silenciada, aunque sea de manera parcial o momentánea, lo que se erosiona no es solo el derecho a publicar, sino el derecho colectivo a acceder a información veraz, aunque incómoda.
La censura nunca es inocua. Es un mensaje para el futuro: hoy se prohíbe difundir audios, mañana podrían ser documentos, investigaciones o testimonios. El límite se corre fácilmente cuando un antecedente queda marcado. Y más grave aún es que ese antecedente provenga de un juez señalado por delitos que involucran abuso de poder y violencia de género.
La sociedad argentina ha demostrado históricamente una fuerte capacidad de resistencia frente a la censura. Pero el desafío actual es mayor: el intento de silenciar no proviene de un aparato militar ni de un régimen autoritario, sino de un sistema democrático que debería resguardar las libertades y que, en cambio, las condiciona a conveniencia de quienes gobiernan.
El riesgo es claro: cuando la Justicia se convierte en herramienta del poder político, la democracia se transforma en una escenografía hueca. El ciudadano vota, pero no puede informarse; opina, pero sobre datos incompletos; participa, pero sin conocer la totalidad de lo que se intenta esconder.
EL CAMINO PENDIENTE
El futuro de este episodio dependerá de varias instancias. Por un lado, del avance de los procesos disciplinarios contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura. Por otro, de la reacción de la sociedad civil, los periodistas y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Y, finalmente, de la voluntad del sistema político de no convalidar mecanismos que atentan contra la transparencia.
Pero hay una verdad que no se puede maquillar: la prohibición ya fue dictada y constituye un hecho. Esa mancha permanecerá en la memoria institucional, como un recordatorio de lo frágil que puede ser la libertad de prensa en manos de un juez con denuncias a cuestas.
En tiempos donde la información circula de manera incontrolable, intentar tapar un escándalo con una cautelar es tan ineficaz como riesgoso. Ineficaz porque no logra detener la circulación real de la información. Riesgoso porque consolida un precedente de censura. Y en democracia, los precedentes son semillas: una vez sembradas, pueden germinar en cualquier dirección.
La Argentina necesita más que nunca una Justicia independiente, que investigue y sancione con firmeza tanto a funcionarios como a jueces denunciados. Y necesita una prensa libre, capaz de contar lo que sucede sin temor a represalias. Si esas dos condiciones se desdibujan, lo que queda es una democracia que respira, pero asfixiada.