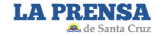Con la publicación del Decreto 647/2025 que rechaza la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, el Gobierno argumenta que la norma carece de respaldo fiscal; rectores, gremios y estudiantes sostienen que sin recomposición salarial ni actualización por inflación, las universidades de todo el país, desde la UBA hasta la UNPA en Santa Cruz, quedarán en estado crítico antes de fin de año.
El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario profundizó la incertidumbre de un sistema que nuclea a más de sesenta universidades nacionales y a más de dos millones de estudiantes en todo el país. La ley, sancionada en agosto con amplio consenso parlamentario, buscaba garantizar que los gastos de funcionamiento se actualizaran por inflación, que los salarios docentes y no docentes se recompusieran incorporando sumas en negro a los básicos, y que se reforzaran programas de infraestructura, becas e investigación. El Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, sepultó esas expectativas con el argumento de que la norma “no identificaba fuentes suficientes” y que su implementación atentaría contra la meta de equilibrio fiscal del Gobierno.
La reacción fue inmediata. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con rectores de universidades grandes y medianas, metropolitanas y regionales, advirtió que la situación hacia fin de año será insostenible. Desde la Universidad de Buenos Aires se comunicó que se pondrá en marcha un plan de restricción para poder cubrir lo mínimo indispensable: servicios, mantenimiento y salarios. En Rosario, Córdoba, La Plata o Tucumán los diagnósticos son similares: reducción de horarios, suspensión de proyectos de investigación y caída de la oferta de becas. Y en el sur del país, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) difundió un mensaje contundente: “La defensa de la educación pública es irrenunciable”. Sus autoridades remarcaron que el veto desconoce un trabajo de consenso con rectores, gremios y federaciones estudiantiles, y alertaron que la medida golpeará especialmente a universidades jóvenes y regionales cuya dependencia de los giros nacionales es total.
Los números respaldan el alerta. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto fiscal de la ley en $1,96 billones, lo que equivale al 0,23 por ciento del PBI. Ese monto surgía, principalmente, de la cláusula que establecía la actualización bimestral por el índice de inflación (IPC del INDEC) de los gastos de funcionamiento universitarios, descontando lo ya ejecutado. La OPC aclaró que la proyección se hacía sobre lo que resta del año y que la cifra estaba dentro de márgenes razonables en relación con el PBI. El Gobierno, en cambio, defendió su decisión en base a la necesidad de cuidar el superávit y evitar “un cheque en blanco”. El choque de diagnósticos es evidente: para el Ejecutivo se trata de gasto sin respaldo, para las universidades de un mecanismo de supervivencia en un contexto inflacionario que ya licuó partidas y salarios.
La UNPA puso ejemplos concretos del impacto en su propia comunidad. La Decisión Administrativa 23/2025, previa al veto, ya había recortado alrededor de 40 mil millones de pesos en partidas destinadas a gastos corrientes, infraestructura y becas, afectando directamente a estudiantes de Santa Cruz que dependen de esos apoyos para sostener la cursada. Además, la secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman, señaló que las paritarias están desactualizadas y que “hay una deuda con la educación a lo largo y ancho del país”, sintetizando un sentimiento que se repite en cada universidad: los salarios no acompañan la inflación y el deterioro del poder adquisitivo empuja a docentes y no docentes a condiciones de subsistencia.
El problema excede lo estrictamente académico. La universidad pública en Argentina cumple funciones de investigación, extensión cultural y social, desarrollo territorial y hasta de prestación de servicios de salud, como ocurre en hospitales universitarios. En el caso de la UNPA, su presencia en localidades de Santa Cruz la convierte en un actor clave en la vida social y económica de la región. En la UBA, sus hospitales escuela atienden miles de consultas por día. En universidades medianas, como las del conurbano, la función social se manifiesta en programas de apoyo escolar y formación comunitaria. Todas esas dimensiones se ven amenazadas cuando los recursos se recortan o se licuan con la inflación.
Las organizaciones gremiales respondieron con un plan de lucha: paros nacionales, banderazos y una Marcha Federal Universitaria en el momento en que el Congreso discuta el veto. La oposición busca reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir con la ley y dejar sin efecto el decreto presidencial. Si no lo logra, quedará como alternativa la negociación de un presupuesto 2026 que contemple al menos parte de los reclamos. El problema es que las universidades necesitan certezas ya: rectores advierten que en octubre varias instituciones no podrán cubrir facturas básicas de luz o gas, ni sostener comedores y becas.
El trasfondo es una discusión de modelo. ¿Se concibe a la universidad pública como un gasto a recortar en nombre del ajuste fiscal, o como una inversión estratégica en movilidad social, innovación y cohesión nacional? Los rectores recuerdan que en la última década la inversión educativa en relación al PBI cayó, y que Argentina se ubica por debajo del promedio regional en esfuerzo presupuestario. El oficialismo, por su parte, insiste en que no puede comprometer recursos que no tiene sin poner en riesgo el programa macroeconómico. En el medio, millones de estudiantes y trabajadores universitarios que día a día sostienen un sistema que desde hace décadas es orgullo del país.
La situación de la UNPA ilustra bien lo que está en juego en el interior: en provincias donde la universidad es la principal institución estatal, su debilitamiento multiplica desigualdades. Estudiantes que viajan cientos de kilómetros para cursar, docentes que trabajan en condiciones precarias, comunidades que dependen de programas de extensión para acceder a servicios básicos. En esas realidades, la falta de financiamiento no se mide en estadísticas macroeconómicas sino en vidas concretas que ven cerrar una puerta de inclusión.
El desenlace es incierto. El Congreso deberá decidir si respalda la ley a pesar del veto o si se abre un proceso de negociación parcial. La sociedad universitaria, mientras tanto, prepara su respuesta en la calle. Lo único seguro es que el tiempo corre: cada día sin recursos actualizados agrava la parálisis y profundiza el deterioro. El veto no solo es un gesto fiscalista; es también una definición política sobre el lugar que ocupa la universidad pública en la Argentina de hoy. Y de esa definición dependerá si las aulas, los laboratorios, los comedores y los hospitales universitarios podrán seguir funcionando como hasta ahora, o si se convertirán en testigos silenciosos de un retroceso que muchos consideran histórico e irreparable.