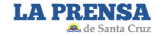La reciente decisión del Gobierno de Río Negro de otorgar asistencia financiera mensual por $793.300.000 a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat) ha generado fuertes críticas y serias dudas sobre la administración de los fondos públicos. Según se informó, la ayuda se destinará a cubrir el impacto de las tarifas del gas natural, que representarían el 46% de los costos de producción de la planta ubicada en San Antonio Oeste.
La medida se justifica en el aumento de tarifas a nivel nacional y en la apertura de importaciones, señaladas como amenazas al sustento laboral de casi mil familias vinculadas a la empresa. Sin embargo, la historia de Alpat y de quienes la controlan obliga a revisar con mayor profundidad los fundamentos reales de esta transferencia de fondos.
Alpat es una compañía emblemática de los negocios ligados al poder político. Desde su creación hace más de cinco décadas, su desarrollo estuvo financiado casi en su totalidad con recursos públicos: diferimientos impositivos, préstamos estatales, exenciones fiscales y avales nunca saldados. El resultado fue una planta construida a lo largo de 30 años, con tecnología perimida, sin capital de trabajo ni competitividad internacional. Lejos de representar un polo industrial estratégico, terminó siendo un pasivo crónico para el Estado.
En 2005, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Estado nacional refinanció sus deudas, renovó beneficios ya vencidos y autorizó a la empresa a cancelar obligaciones fiscales con mecanismos extraordinarios. Poco después, la firma pasó a manos de empresarios ampliamente vinculados con beneficios estatales y prácticas cuestionadas en múltiples instancias judiciales.
Hoy, el mismo argumento de “sustento laboral” vuelve a utilizarse para justificar un nuevo rescate financiero. Pero lejos de impulsar una reconversión tecnológica o un plan de modernización, los propietarios optan por cargar sus déficits sobre el presupuesto público, sin realizar aportes genuinos ni inversiones estructurales.
La crisis energética, la pérdida de competitividad y los desafíos del mercado son realidades que enfrentan cientos de empresas en todo el país. Sin embargo, no todas acceden a salvatajes discrecionales. Mientras provincias reclaman fondos para sostener servicios esenciales como educación, salud y seguridad, resulta inadmisible que se priorice asistir a una empresa sin viabilidad, manejada por actores privados con amplios recursos y antecedentes de favorecimiento estatal.
Si el objetivo es proteger el empleo local, las políticas deben orientarse a sostener directamente a las familias afectadas, a través de mecanismos de asistencia, reconversión y generación de nuevas oportunidades productivas. En ningún caso debe convertirse en una vía indirecta para financiar estructuras empresariales que se resisten a asumir los riesgos del mercado.
Este tipo de decisiones no solo comprometen la equidad en el uso de los recursos públicos, sino que exponen a quienes las promueven a responsabilidades administrativas y penales, especialmente cuando se trate de empresarios con antecedentes de evasión fiscal, enriquecimiento sin causa y abuso de poder económico.
En definitiva, si una empresa no puede sostener sus costos básicos, debe responder con el capital de sus accionistas. Lo contrario es cargar sobre el pueblo el peso de negocios fallidos que nunca buscaron ser productivos, sino funcionales a una matriz de favores y privilegios.