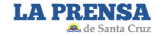En Argentina, los partidos políticos no han desaparecido. Sus nombres siguen en los padrones, sus sedes aún exhiben banderas y retratos, y sus estatutos sobreviven a fuerza de reuniones formales. Pero ya no son el eje que estructura la vida democrática. El modelo que articulaba la representación sobre organizaciones estables, con programas definidos y vínculos territoriales persistentes, se ha ido desvaneciendo.
No asistimos al fin absoluto de los partidos, sino al ocaso de la democracia de partidos. La lógica que la reemplaza es otra: una democracia de frentes. Un sistema donde lo decisivo no es la pertenencia ideológica ni la coherencia programática, sino la capacidad de formar alianzas amplias y temporales, diseñadas para conquistar una elección más que para sostener un proyecto duradero.
De la hegemonía bipartidista a la coalición permanente
Durante buena parte del siglo XX, la política argentina se organizó en torno a dos grandes corrientes: el peronismo y el radicalismo. Ambas se definían no sólo por su programa y liderazgo, sino por una cultura política que se transmitía de generación en generación. La militancia, la construcción territorial y la identidad de clase alimentaban estructuras sólidas, capaces de disputar y ejercer el poder de manera estable.
La crisis de 2001 dinamitó este esquema. El colapso económico y la implosión de la representación dejaron a las dos grandes fuerzas desacreditadas. Surgieron coaliciones improvisadas para asegurar gobernabilidad, que luego se consolidaron como formato dominante: el kirchnerismo y el macrismo estructuraron la competencia, pero ya no como partidos puros, sino como frentes heterogéneos, sostenidos por liderazgos presidenciales fuertes y la presencia de un adversario común que servía de pegamento.
La mutación actual
Hoy, la lógica se ha profundizado y generalizado. Los frentes ya no son excepciones ni herramientas coyunturales: son el formato habitual de la competencia, incluso a escala provincial y municipal. Su duración está atada al calendario electoral y a la utilidad que cada actor encuentre en permanecer dentro.
El caso de Santa Cruz es ilustrativo, pero no aislado. Allí, un frente electoral integra a fuerzas que en otro tiempo hubieran sido adversarias irreconciliables: sectores de la Unión Cívica Radical, agrupaciones provinciales de reciente creación y sellos vecinalistas sin historia compartida. La clave no está en la identidad partidaria, sino en la ingeniería electoral del momento.
A nivel nacional, la lógica es la misma. Cambiemos —y luego Juntos por el Cambio— nació como una coalición que unía al PRO, a la UCR y a la Coalición Cívica, tres fuerzas con culturas políticas distintas, cuyo pegamento era la oposición al kirchnerismo. Del otro lado, el Frente para la Victoria primero, y luego el Frente de Todos, articularon a sectores peronistas, partidos provinciales y movimientos sociales bajo el liderazgo presidencial de turno.
En todos estos casos, la cohesión no proviene de un programa común de largo plazo, sino de la necesidad de enfrentar a un adversario electoral y maximizar apoyos coyunturales. Con el tiempo, las tensiones internas, las rotaciones de figuras y los cambios de nombre confirmaron que estos frentes son, ante todo, dispositivos electorales más que estructuras partidarias estables.
Más recientemente, el entendimiento entre La Libertad Avanza y el PRO repite la fórmula: un frente construido para ampliar base electoral y garantizar gobernabilidad parlamentaria, pero sin un cuerpo doctrinario común que lo sostenga. Por un lado, una fuerza libertaria de discurso rupturista y antiestablishment; por el otro, un partido que nació como expresión de gestión moderna dentro de las reglas tradicionales del sistema. Su convergencia refleja el pragmatismo extremo de la democracia de frentes: unir fuerzas disímiles en torno a objetivos inmediatos, postergando o disimulando las diferencias ideológicas profundas.
Factores que empujan el cambio
Tres fuerzas aceleran la transición hacia la democracia de frentes:
1. Reformas institucionales: La eliminación de las elecciones primarias abiertas reduce la competencia interna pública y concentra las definiciones en las cúpulas. El endurecimiento de los requisitos para registrar partidos y el recorte del financiamiento público limitan la capacidad de las fuerzas pequeñas de competir sin integrarse a un frente mayor.
2. Antipolítica: La desconfianza acumulada hacia la “clase política” erosiona el valor simbólico de pertenecer a un partido. La ciudadanía se muestra más dispuesta a votar por figuras o espacios nuevos, aunque detrás estén actores ya conocidos.
3. Polarización extrema: El clima de enfrentamiento permanente obliga a unir fuerzas dispares para derrotar al adversario común. Esto favorece alianzas amplias, pero frágiles, con poca densidad programática.
Comparaciones internacionales
Argentina no está sola en este proceso. Italia vivió en los 90 la disolución de sus partidos históricos tras el escándalo de Mani Pulite, reemplazados por coaliciones efímeras y liderazgos personalistas. España, desde 2015, abandonó el bipartidismo y depende de pactos parlamentarios inestables. Chile, tras el estallido de 2019, vio romperse el eje Concertación/Alianza y proliferar nuevos frentes con dificultades para gobernar. Francia, con Emmanuel Macron, redujo a sus históricos partidos socialistas y republicanos a expresiones marginales, pero no consolidó una fuerza orgánica que los sustituyera.
En todos estos casos, la democracia se volvió más flexible, pero también más volátil y dependiente de figuras individuales.
Ventajas y costos de la flexibilidad
La democracia de frentes permite sumar voluntades diversas, adaptarse a contextos cambiantes y ampliar la representación electoral. Pero sus costos son significativos:
Volatilidad: Las alianzas se deshacen con facilidad, afectando la gobernabilidad.
Dilución de responsabilidades: Es más difícil exigir rendición de cuentas cuando las siglas y combinaciones cambian cada dos años.
Pérdida de identidad política: La ausencia de un ideario común convierte la política en un mercado de nombres y cargos.
Debilitamiento institucional: El sistema se apoya más en liderazgos personales que en organizaciones estables.
Lo que está en juego
La democracia de partidos tenía sus vicios: corporativismo, clientelismo, resistencias a la renovación. Pero ofrecía algo valioso: previsibilidad. El votante sabía qué representaba cada fuerza y podía evaluar su desempeño a lo largo del tiempo. La democracia de frentes, en cambio, vive en presente continuo. Cada elección es un nuevo comienzo, y las responsabilidades se diluyen en el cambio de etiquetas y socios.
No asistimos al entierro de los partidos, sino a su metamorfosis en piezas intercambiables de un engranaje más volátil. Lo que muere es la democracia que descansaba en ellos como pilares estables. Lo que nace aún está por definirse, pero su perfil actual es más frágil y más permeable al personalismo.
Un puente colgante puede servir para cruzar un abismo, pero sin pilares sólidos corre el riesgo de ceder ante la carga. Así es la democracia de frentes: funcional en el corto plazo, incierta en su capacidad para sostener a largo plazo las demandas de una sociedad que necesita algo más que pactos transitorios y campañas relámpago.