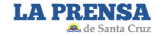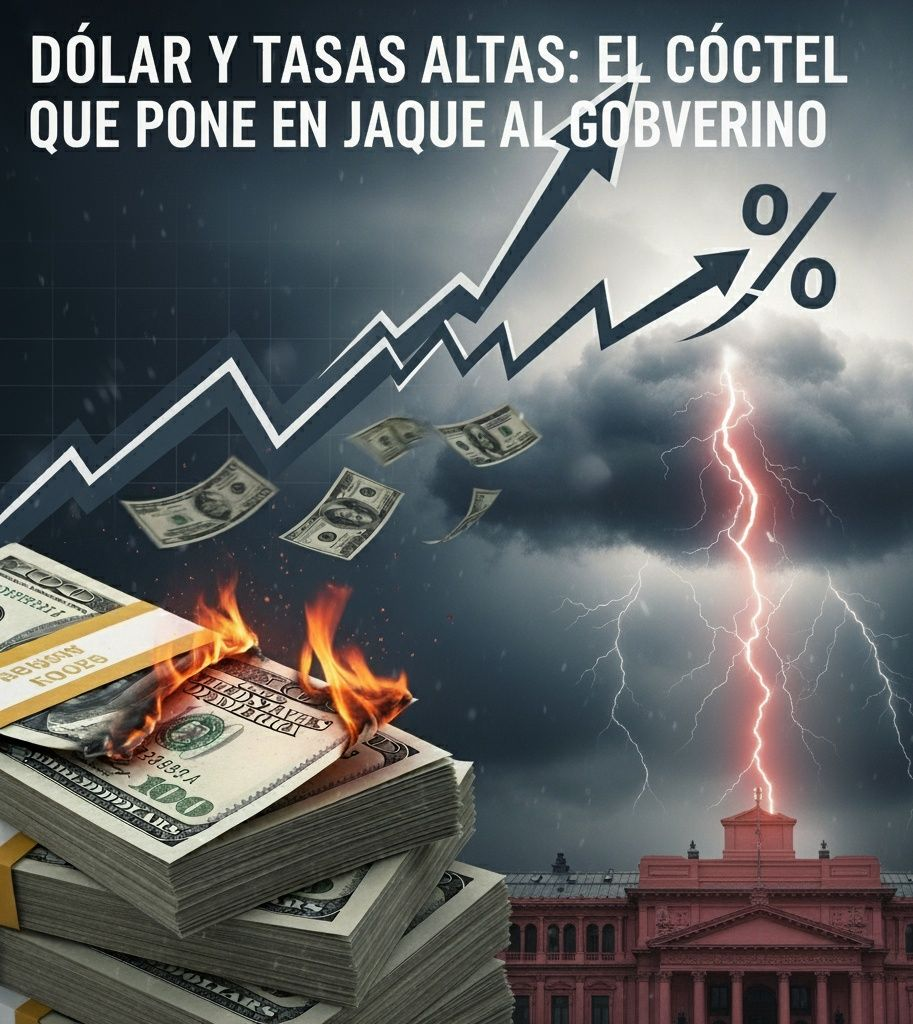Con encajes en alza, costos financieros elevados y un frente político en tensión, el Banco Central busca domar el dólar y la inflación mientras el mercado prueba su paciencia en la previa electoral.
El Gobierno transita un delicado equilibrio: sostener el ancla cambiaria, contener la inflación y, al mismo tiempo, evitar que el frenazo crediticio termine de apagar una economía debilitada. Para lograrlo, la autoridad monetaria endureció las condiciones de liquidez de la banca mediante nuevos aumentos de encajes —el tercero en pocas semanas— y habilitó que se integren con títulos públicos en moneda local. El movimiento persigue dos objetivos: sacar pesos de la calle y, a la vez, apuntalar el financiamiento del Tesoro. Es una maniobra arriesgada: puede calmar el dólar en el corto plazo, pero encarece el crédito y presiona sobre la actividad real.
En las mesas financieras, el mensaje fue interpretado sin matices: el Banco Central prefiere absorber liquidez aunque eso implique que los bancos trasladen tasas más altas a empresas y familias. De acuerdo con reportes recientes, la nueva suba de encajes —del orden de 3,5 puntos— eleva el promedio del sistema hacia la zona de 45%, un nivel que ciertos analistas comparan con umbrales históricos cercanos al 50%. En paralelo, se confirmó que las entidades podrán cubrir parte de esa exigencia con títulos en pesos a plazos mínimos, en sintonía con una licitación del Tesoro que busca renovar vencimientos por alrededor de 7,7 billones de pesos.
La señal no llega en el vacío. En las últimas semanas, el frente político quedó salpicado por denuncias de corrupción que empujaron la incertidumbre y deterioraron las expectativas en la antesala de las legislativas del 26 de octubre. Ese clima aceleró pases de carteras hacia instrumentos de muy corto plazo y reforzó la preferencia por posiciones defensivas. Ante esa combinación de ruido político y ajuste monetario, los activos locales exhibieron fuertes vaivenes y el riesgo país volvió a escalar, con una plaza bursátil que alternó caídas y rebotes moderados.
En el corazón del esquema, el dólar sigue marcando el pulso. Tras episodios de tensión cambiaria en julio, el Ejecutivo redobló la estrategia de contención para mantener a raya la cotización dentro de la banda informal que vigilan los operadores. En lo inmediato, el “dólar paralelo” retrocedió hasta ubicarse entre $1.300 y $1.320 en las últimas ruedas, con una brecha que por momentos llegó a tornarse negativa respecto del mayorista, alrededor de $1.342, un fenómeno infrecuente en una economía acostumbrada a brechas persistentes. Pero la calma no está garantizada: en un marco de tasas elevadas y liquidez escasa, cualquier shock informativo o electoral puede desarmar posiciones y devolver la presión sobre el tipo de cambio.
La otra pata de la ecuación es la inflación. El dato oficial de julio mostró una variación mensual del 1,9%, con un acumulado de 17,3% en el año y 36,6% interanual. Para el Gobierno, se trata de la prueba de que la combinación de disciplina fiscal, contracción monetaria y un dólar controlado opera como ancla de expectativas. Para el sector privado, es un alivio frágil: el costo de sostener esa dinámica es una tasa real muy positiva y la posibilidad de que la actividad económica pague la factura en los próximos trimestres.
En esa línea, las tasas cortas del mercado mayorista —las cauciones— promediaron en agosto niveles cercanos al 48% anual a un día, luego de haber señalado picos muy superiores semanas atrás. Para el ahorrista minorista y para las empresas, los plazos fijos y las líneas comerciales muestran costos de fondeo que, según operadores, se ubican entre 46% y algo más del 60% anual dependiendo del monto, el plazo y la entidad. El mensaje implícito es claro: con pesos más caros, se desincentiva la demanda de divisas, pero al costo de enfriar el crédito.
La ingeniería regulatoria también dejó su huella en los instrumentos del Tesoro. Al permitir que los encajes se integren con bonos en pesos, la autoridad monetaria refuerza la demanda por esos títulos y facilita el “roll over” de vencimientos, una pieza clave para evitar saltos cambiarios indeseados. Varios analistas lo describen como un “corrimiento” del ahorro bancario hacia deuda pública que, en el extremo, puede desplazar la financiación al sector privado. El resultado de la última licitación —con fuerte colocación frente a vencimientos abultados— fue leído como una validación de corto plazo de la estrategia. El interrogante es cuánta potencia le queda al mecanismo si el humor político se deteriora.
Las mesas también detectan una intervención más activa en el mercado de futuros del dólar. Si bien el Gobierno no lo reconoce abiertamente, en la City se descuenta que el BCRA utiliza posiciones en ese segmento para “suavizar” expectativas de devaluación, evitar episodios de sobrerreacción y canalizar una señal de continuidad del esquema cambiario. Se trata de un recurso conocido en la caja de herramientas de estabilización: útil para ganar tiempo, insuficiente si no está respaldado por consistencia fiscal y acumulación de reservas.
La pregunta que sobrevuela a economistas y empresarios es si el Gobierno podrá sostener el tipo de cambio contenido hasta después de los comicios sin que la cuerda de la actividad se corte. Los sindicatos y las cámaras pymes advierten que la combinación de financiamiento caro y consumo moderado recorta márgenes y pospone decisiones de inversión. Del otro lado, el equipo económico apuesta a que una inflación más baja, con paritarias acomodándose y tarifas estabilizadas, ofrezca un respiro al bolsillo y permita maquillar la recesión en el tramo final del año.
LA PREVIA ELECTORAL COMO FACTOR DE RIESGO
El componente político hoy pesa tanto como los números duros. La campaña de cara al 26 de octubre está atravesada por denuncias que complicaron al oficialismo y profundizaron la sensibilidad de los mercados. En ese marco, el Gobierno exhibe dos líneas de acción: mantener las riendas cortas en lo cambiario y, a la vez, mostrar disciplina fiscal. La primera busca evitar que una corrida eclipse la campaña; la segunda pretende enviar una señal de solvencia que desactive el “ruido de default” y abarate el costo del financiamiento doméstico. Pero las dos chocan contra el mismo límite: el humor social y la dinámica del ingreso.
El endurecimiento monetario tiene antecedentes inmediatos. En julio, la cotización del peso sufrió un traspié que, según diversas crónicas, activó un replanteo táctico del equipo económico: más encajes, tasas elevadas, mayor coordinación con el Tesoro y un monitoreo permanente de la plaza de futuros. Con la memoria todavía fresca, la escalada se contuvo sin que se desbordara el canal de los dólares alternativos. Pero la lectura compartida por los operadores es que la tregua depende de la disciplina. En un escenario de campaña, esa disciplina se vuelve más difícil.
En el terreno de los precios, el 1,9% mensual de julio fue celebrado como “continuidad del sendero descendente” tras el salto de meses previos. Sin embargo, la inflación núcleo —la que excluye regulados y estacionales— sigue vigilada por el BCRA porque condensa la inercia del sistema. El banco central confía en que la combinación de absorción de pesos y ancla cambiaria permitirá consolidar la desaceleración. Los privados, en cambio, advierten que una economía con tarifas aún por normalizar, restricciones de oferta y un tipo de cambio manejado con fineza no tiene margen para un sobresalto.
En la calle, el dólar paralelo funciona como termómetro del nervio social. La baja reciente hasta el entorno de $1.300/$1.320 dejó anécdotas de cuevas más vacías y mayor interés por colocaciones en pesos de muy corto plazo. Ese “ensayo de tasa” rindió en agosto a quienes apostaron a instrumentos ajustados por rendimiento, pero su sostenibilidad depende de que la promesa de estabilidad no se rompa. La experiencia reciente enseña que basta un episodio de incertidumbre para que las cuentas se den vuelta en cuestión de días.
La foto del crédito productivo resume el dilema. En un contexto de encajes crecientes y fondeo más caro, los bancos privilegian liquidez y colocaciones seguras. Para las pymes, eso implica tasas que en muchos casos resultan prohibitivas; para los hogares, cuotas más pesadas; para el conjunto, menos inversión. La contracara es que, con la demanda de dinero contenida y las expectativas devaluatorias moderadas, el billete verde deja de ser la única válvula de escape. El riesgo es que el remedio drene demasiado y la cicatrización tarde más de la cuenta.
Hay, sin embargo, una ganancia palpable para el equipo económico: el dato de precios le da respaldo político. Un sendero inflacionario por debajo del 2% mensual —si se sostiene— es una carta valiosa en campaña. Esa mejora, sumada a un dólar estable y a una recaudación ordenada, es el relato que se intenta consolidar. Del lado del mercado, la evaluación es más áspera: tasas reales muy positivas, un esquema cambiario que precisa defensa cotidiana y un calendario electoral que agrega volatilidad. La conclusión, por ahora, es que nadie quiere exponerse de más.
En el corto plazo, la clave pasará por tres tableros. El primero, la licitación del Tesoro: mantener alta la renovación de vencimientos es crucial para que el BCRA no deba asistir con emisión. El segundo, la dinámica del paralelo y de los dólares alternativos: preservar la brecha acotada es condición para que la inflación no reciba un nuevo impulso. El tercero, el humor político: cada novedad en los tribunales, cada encuesta, cada traspié comunicacional, puede inclinar la balanza de flujos de capital.
Los defensores del enfoque oficial señalan que el “ancla dura” de liquidez —encajes y tasas— es el puente hacia un ordenamiento más estable, con menor inflación y un sistema financiero menos expuesto al péndulo del dólar. Los críticos responden que el ajuste regulatorio implica un “desplazamiento” del crédito al sector público y agrava la sequía de financiamiento al sector privado. Ambos coinciden en un punto: el éxito del plan depende de que no haya sobresaltos políticos que erosionen la confianza. Y a dos meses de votar, ése es precisamente el frente más difícil de administrar.
Queda el interrogante de mediano plazo: ¿qué pasa después de octubre? Si el resultado electoral aporta certidumbre y el Gobierno logra convalidar su hoja de ruta fiscal, el gradualismo monetario podría permitir una relajación paulatina de tasas y, con ella, cierto alivio para el crédito. Si, en cambio, el veredicto de las urnas complica la gobernabilidad o profundiza las causas judiciales que hoy sacuden la agenda pública, la demanda de cobertura volverá a crecer y la estrategia de contención cambiaria quedará bajo examen.
A esta altura, nadie desconoce que la economía argentina vive —otra vez— de equilibrios inestables. La novedad es que, por ahora, el termómetro de los precios acompaña un relato de estabilización incipiente. Pero la estabilización no se declama: se consolida día a día, dato a dato. El Gobierno eligió pagar el costo de un dinero caro para desactivar la fiebre cambiaria y exhibir una inflación a la baja. El precio de esa apuesta es una actividad más fría y una sociedad pendiente de los títulos. El resultado final dependerá menos de la alquimia financiera que de la política: de su capacidad para sostener reglas, cumplir metas y no tentar atajos.
Dólar controlado, tasas altas y un calendario que no da tregua: ésas son las coordenadas de una economía que intenta cruzar el desfiladero sin mirar abajo. La receta puede funcionar si la disciplina fiscal y la previsibilidad política dejan de ser promesas y se convierten en hechos. Mientras tanto, el mercado seguirá haciendo lo que hace en tiempos de incertidumbre: comprar tiempo con instrumentos de corto plazo, vender riesgo cuando sube la marea y escuchar el ruido de la calle para anticipar el próximo movimiento. Si la política acompaña, el 2025 puede terminar con un tipo de cambio aún contenido y una inflación cerca de pisos recientes. Si no, el próximo sacudón volverá a recordarnos que, en Argentina, el dólar nunca duerme.